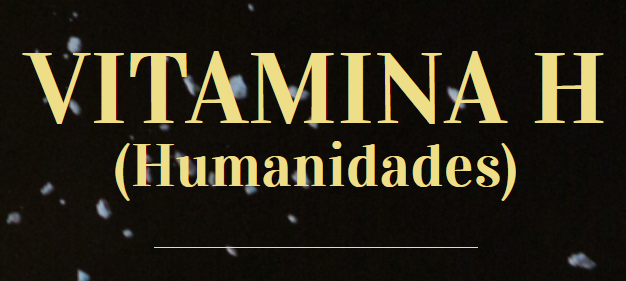
PÍLDORA N. 9 | NOVIEMBRE DE 2021
Los retos de la sostenibilidad y la investigación en Humanidades: las algas como recurso milenario

Débora Zurro
Científica titular IMF-CSIC

Isabela Zeberio Aguerrevere
Estudiante Universidad Carlos III de Madrid
PÍLDORA N. 9 | NOVIEMBRE DE 2021
VITAMINA H
(Humanidades)
Los retos de la sostenibilidad y la investigación en Humanidades: las algas como recurso milenario

Débora Zurro
Científica titular IMF-CSIC

Isabela Zeberio Aguerrevere
Estudiante Universidad Carlos III de Madrid
El océano representa el 71 de la superficie del planeta. La búsqueda de recursos alternativos procedentes del mar cobra un gran protagonismo ante la crisis medioambiental, el deterioro de la biodiversidad y la limitación y sobreexplotación de los recursos terrestres. El significativo impacto de la globalización en áreas tan importantes como la economía, la cultura y la ecología nos hace replantearnos qué recursos consumimos, de qué modo y a qué nivel. Autoras como Kaori O’Connor 2017 sugieren que centremos nuestra atención de forma específica en el “último gran recurso renovable del mundo” las algas. Este recurso marino absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono y proporciona, a través de la fotosíntesis, el 75 del oxígeno del planeta. Además, este superalimento es una excelente fuente de calcio y de proteínas bajo en grasa, y entre sus propiedades nutricionales cabe destacar su alto contenido.
mineral.
No debemos sorprendernos ante semejante escenario, ya que lejos de ser un recurso moderno que introducimos en nuestra dieta debido a la globalización gastronómica (i. e. sushi o poke) las algas son un recurso tradicional. Este, ha sido recolectado durante milenios por numerosas comunidades indígenas, como los Haida, los Pomo, los Tinglit o los Yuki de la costa noroeste de América del Norte, para quienes las algas siempre han formado una parte importante de su dieta diaria Un estudio sobre el consumo de TF Traditional Food en jóvenes de la comunidad ártica Pangnirtung ( Canadá) de 2006 muestra cómo incluso hoy en día las algas aparecen posicionadas como el octavo alimento tradicional de los 18 identificados como tales (Kuhnlein et al., 2013).

La evidencia arqueológica, así como la documentación etnográfica e histórica muestran ese nuevo escenario basado en la sostenibilidad como un retorno a prácticas ancestrales.
Las bases de datos etnográficas como la eHRAF – Human Relation Area Files de la Universidad de Yale permiten evaluar los distintos usos dados a este recurso, extremadamente versátil. La eHRAF contiene información etnográfica clasificada de acuerdo a una lista preestablecida de temas (Ember, 2007). Esta clasificación, junto a la posibilidad de hacer búsquedas específicas en base a palabras clave, permite identificar la variabilidad y explorar diversas cuestiones asociadas al comportamiento humano y social mediante una estrategia comparativa.
Revisando 626 párrafos de 32 sociedades de Norte, Centro y Sudamérica y cubriendo un abanico temporal desde 1775 a 1990, identificamos una amplia variedad de usos. Como alimento puede ser consumido tanto crudo como cocinado (cocido o frito). Las algas suelen preservarse siguiendo muy variados procedimientos, que incluyen el secado en láminas, en bloques o “pasteles”, en aceite o incluso ahumándolas, siendo en ocasiones usadas para la preservación de otros alimentos. Es especialmente relevante cómo históricamente se deshidrataban y pulverizaban para la confección de sales o para usarlas como condimento. Su uso medicinal está ampliamente reconocido en la literatura etnográfica, con muy diversas finalidades, incluyendo su empleo como método de interrupción del embarazo.
Además, determinadas especies pueden ser utilizadas como materia prima para la elaboración de herramientas (como redes de pesca o cabos), recipientes (cestería) e incluso como material constructivo. Debido a esta versatilidad y a la posibilidad de preservarlas, las algas han tenido un gran valor y han sido utilizadas tradicionalmente como mercancía en el comercio con comunidades no costeras. Numerosas comunidades, herederas de estas tradiciones marítimas, siguen hoy en día participando de la recolección de algas para la industria alimentaria, cosmética o farmacéutica más allá del consumo propio (Araos et al., 2018).
La información relativa a contextos históricos más antiguos es, en la actualidad, muy parcial. A pesar de los problemas de conservación asociados en arqueología a los restos orgánicos, diversas evidencias permiten mostrar el carácter ancestral de este recurso. Existen teorías que reconocen el rol de las algas como uno de los elementos que probablemente posibilitó el poblamiento americano.
La hipótesis sobre la “kelp highway” o autopista de algas (Erlandson et al., 2007) reconocía el rol fundamental de los bosques de sargazo como el ecosistema de alta productividad que habría posibilitado la dispersión de las poblaciones cazadoras-recolectoras por la costa occidental americana. En el Sur de Chile el yacimiento de Monte Verde II, situado a 15km del seno de Reloncavi y a 90km de la costa del Pacífico, representa probablemente el ejemplo más conocido, mostrando el consumo de algas en ocupaciones con una cronología de 14.000 – 13.000 cal BP. (Dillehay et al., 2008, Erlandson et al., 2008), en contextos directamente asociados a la dinámica de población del continente.
En Chile el uso de algas se muestra recurrente, identificándose entre otros yacimientos en Caleta Huelén y Cobija, yacimientos con cronologías en torno al 2000 a.C.(Araos et al., 2018). En el continente europeo, por otra parte, el consumo de algas ha sido documentado arqueológicamente en el Atlántico Norte, en un abanico temporal que abarca desde la Edad del Hierro a la Edad Media (Mooney 2021).
¿Para qué fueron utilizadas las diferentes especies de alga localizadas tanto en Monteverde como en muchos otros yacimientos chilenos? A pesar de la existencia de un creciente número de investigaciones dedicadas al estudio del consumo de algas en contextos arqueológicos (Zurro et al., 2021), desconocemos en gran medida si se consumieron como alimento, como combustible o como materia prima. Más allá de las limitaciones de la arqueología, la documentación histórica y etnográfica nos permite identificar patrones en los modos de gestión y consumo de estos recursos y expandir y plantear nuevas hipótesis sobre sus usos en el pasado. Este tipo de trabajos constituyen importantes aportaciones de referencia que nos pueden hacer comprender de un modo diferente la relevancia de ciertos recursos en la antigüedad, los modos de recolección de los mismos, su procesado, almacenamiento y modos de consumo, así como su gestión ambiental y posibles valores simbólicos. La evidencia arqueológica, así como la documentación etnográfica e histórica muestran ese nuevo escenario basado en la sostenibilidad como un retorno a prácticas ancestrales.
BIBLIOGRAFIA CITADA
- Araos, F Borie C Romo, M Lira, N y Duarte, A 2018, Algas breves antecedentes etnográficos y arqueológicos, Fogon Revista internacional de estudio de las tradiciones 1 (2), 40-52
- Dillehay T D Ramírez, C Pino, M Collins, M B Rossen J and Pino Navarro, J D 2008, Monte Verde Seaweed, food, medicine, and the peopling of South America, Science 320, 784-786
- Ember, C R 2007, Using the HRAF collection of ethnography in conjunction with the standard cross cultural sample and the ethnographic atlas, Cross Cultural Research 41 (4), 396-427
- Erlandson, J M Graham, M H Bourque, B J Corbett, D Estes, J A Steneck R S 2007, The kelp highway hypothesis marine ecology, the coastal migration theory, and the peopling of the Americas, The Journal of Island and Coastal Archaeology 2 (2), 161-174
- Erlandson, J M Braje, T J Graham, M H 2008, How old is MVII? seaweeds, shorelines, and the pre Clovis chronology at Monte Verde, Chile The Journal of Island and Coastal Archaeology 3 (2), 277-281
- Erlandson JM, Rick TC 2010, Archaeology meets marine ecology the antiquity of maritime cultures and human impacts on marine fisheries and ecosystems, Annual Review of Marine Sciences 2, 231-251
- Kuhnlein H V Erasmus, B Spigelski, D Burlingame, B 2013, Indigenous peoples’ food systems and well being interventions and policies or healthy communities, Food and agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Mooney, D E 2021, Charred fucus type seaweed in the North Atlantic A survey of finds and potential uses, Environmental Archaeology 26 (2), 238 250
- O’Connor, K 2017, Seaweed A global history, Reaktion Books
- Zurro D, Power X, Rebolledo S, Delgado A, Salazar D, Gur Arieh S y Arinyo i Prats A 2021, De plantas, cactus y algas. Arqueobotánica en la costa del desierto de Atacama, Despertaferro 15 Febrero de 2021, https :://www despertaferro
ediciones com/ 2021 /de plantas cactus y algas arqueobotanica en la costa del
desierto de atacama/
Pequeñas píldoras de conocimiento
PARA AFRONTAR EN MEJORES CONDICIONES ALGUNOS DE LOS RETOS SOCIALES ACTUALES
